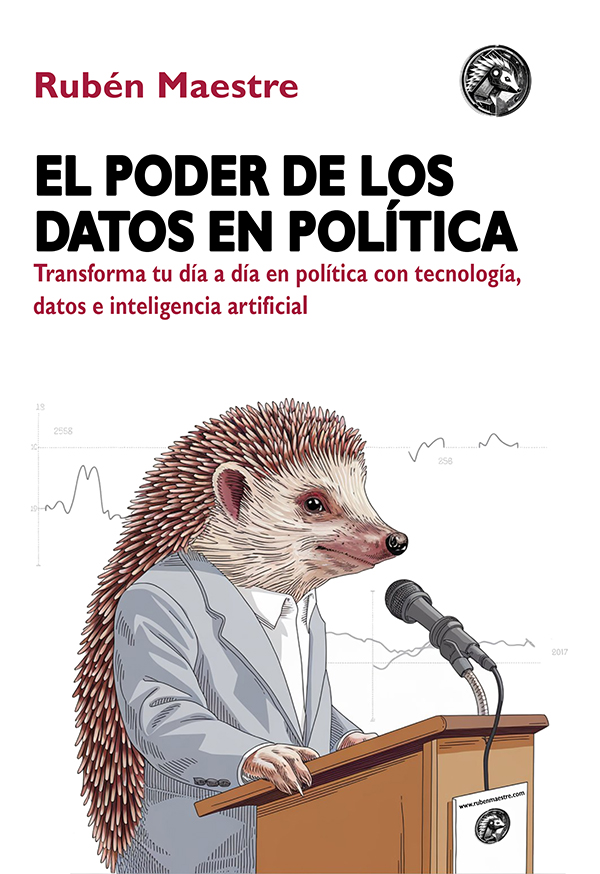Hace no mucho tiempo, la idea de progreso estaba intrínsecamente ligada a la búsqueda de estabilidad y bienestar personal: un buen trabajo, una casa propia, la libertad de disfrutar de las comidas que elegíamos y la capacidad de sostener a nuestras familias. Esta visión, que guio a generaciones pasadas, parece estar en marcado contraste con ciertas tendencias que emergen en la sociedad actual, donde conceptos como la propiedad privada, la autonomía personal y la libertad de elección están siendo cuestionados y, en algunos casos, denostados. Menos para la nueva casta.
Esta transformación no es casual ni espontánea. Se ha gestado bajo la influencia de una nueva ola progresista que, en nombre de ideales que, sin duda, pueden tener sus méritos, como son la protección del medio ambiente y la búsqueda de igualdad, está redefiniendo lo que consideramos libertades básicas.
Hoy, se nos anima a vivir en espacios reducidos, compartir en lugar de poseer, y aceptar dietas dictadas por tendencias que parecen ignorar siglos de tradiciones gastronómicas. La dieta mediterránea, aclamada mundialmente por sus beneficios para la salud y su riqueza cultural, se encuentra ahora en el punto de mira, cuestionada por corrientes que promueven alternativas como el consumo de insectos, minimizando el rol que han jugado nuestras elecciones alimenticias en nuestra evolución como especie y cultura. La carne que odia el ministro de des-consumo, el pescado al que las políticas en Europa restringen que lleguen a nuestra mesa, la locura de las leyes de bienestar animal que harán que el precio del pollo sea solo asumible para la nueva casta, y las verduras y frutas que poco a poco irán desapareciendo de nuestra tierra por no poder regalaras mientras comeremos otras de peor calidad y sin controles fitosanitarios. Ellos, la nueva casta, lo llaman progreso, seguido por una horda de fanáticos cuyo único objetivo en la vida es que no gobierne la derecha sacrificando la libertad de la que han disfrutado en aras de ese nuevo progreso ‘woke’.
Paralelamente, asistimos a un fenómeno de restricción en la forma en que nos expresamos. La lengua española, rica y diversa, legado de grandes literatos y poetas, se ve presionada por nuevas normativas lingüísticas. Estas imposiciones, lejos de enriquecer, parecen limitar la forma en que comunicamos nuestras ideas y emociones, encorsetando la espontaneidad y autenticidad de nuestras interacciones.
En cuanto al ocio y la movilidad, lo que en los primeros años del siglo XXI se consideraba un signo de libertad y accesibilidad global, como eran los viajes económicos en avión, hoy es visto casi como un delito. Se nos etiqueta de «terroristas climáticos» si osamos disfrutar de las mismas experiencias que hace apenas unos años eran señal de un mundo globalizado y al alcance de muchos. Lo dejaré por escrito porque habrá prescrito mi «delito terrorista ambiental», yo osé coger un avión para ir a Londres un sábado por la mañana para tomar café y volver al aeropuerto el sábado por la tarde noche. Una verdadera locura de juventud que hoy en la nueva «Sharia» pogre ‘woke’ estará estipulada en unos cuantos latigazos y defenestración social total.
Estamos, sin duda, ante un dilema complejo. No se trata de negar la importancia de proteger nuestro planeta ni de promover la justicia social, pero sí de cuestionar si el camino que estamos tomando para lograr estos objetivos no estará erosionando libertades esenciales. ¿Es posible que, en nuestro intento por ser más conscientes y responsables, estemos permitiendo que se infiltren formas de autoritarismo en nuestra vida cotidiana?
Este cambio de paradigma merece una reflexión profunda. No podemos permitir que la nostalgia por la libertad se convierta en la norma. Necesitamos dialogar sobre estas transformaciones, participar activamente en los debates que configuran nuestra sociedad y, sobre todo, no perder de vista que cualquier cambio en nombre del progreso debe buscar equilibrar la justicia social y ambiental con el respeto a la libertad y la dignidad individual.
Al final, si permitimos que nuestras elecciones, nuestra voz y nuestros placeres sean dictados por corrientes que se imponen sin cuestionamiento crítico, la riqueza de nuestra cultura, la esencia de lo que somos, podría diluirse en un mar de buenas intenciones con resultados opresivos. La cultura ‘woke’, como se le denomina, no debe dormirnos en un conformismo que iguale hacia abajo, sino despertarnos para construir una sociedad que armonice el respeto por el planeta y por las generaciones futuras con el valor inalienable de nuestra libertad presente.