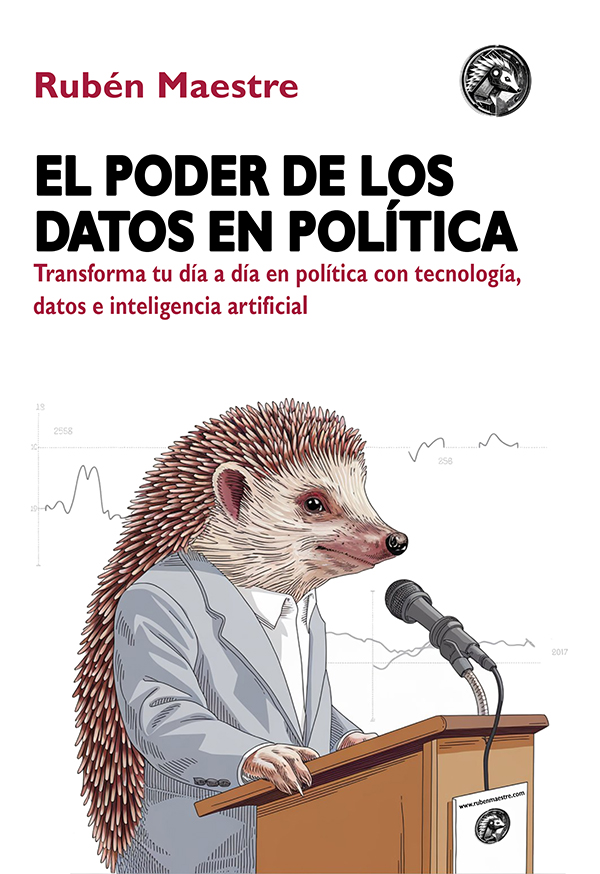La situación de los jóvenes en España se ha convertido en una suerte de purgatorio generacional. Saben a dónde quieren llegar, pero parece que toda estructura y oportunidad se desvanece ante ellos. Y no, no es un castigo divino, sino la consecuencia de una serie de políticas inadecuadas e inacciones políticas que han dejado a esta generación en una encrucijada sin salida aparente. En un artículo en el periódico El Mundo podemos leer, la reciente revisión de la OCDE, no es más que un espejo que refleja el rostro demacrado de una nación que ha fallado a su juventud.
Hablemos primero del fantasma que ha perseguido por años a la juventud española: el desempleo. No se trata solo de una cifra abstracta; es la piedra en el zapato de cada joven que busca, sin éxito, una oportunidad de demostrar su valía. España lidera una carrera que nadie quiere ganar, con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea. Y no, no es un trofeo que se exhiba con orgullo, sino una mancha en el historial de un país que no ha sabido —o no ha querido— adaptar su mercado laboral a las nuevas generaciones.
La precariedad laboral y los bajos salarios no son solo titulares de periódicos; son la realidad de miles que luchan por hacer la transición a una vida adulta autónoma. La vivienda, un derecho en muchos discursos pero un lujo inalcanzable en la práctica, se suma a la pila de retos. Mientras tanto, las soluciones políticas parecen más enfocadas en parches temporales que en cambios estructurales que podrían aliviar la carga de estos jóvenes.
Pero el desempleo y la precariedad no surgieron de la nada. Son el resultado de un sistema educativo que ha sido juguete de disputas políticas y reformas constantes, desprovisto de la estabilidad y la calidad que garantice una formación competitiva. La educación en España se ha convertido en un campo de batalla político, donde se levantan banderas ideológicas en lugar de estandartes de excelencia académica. Llevamos años de fracasos en leyes educativas, y las recomendaciones de la OCDE, aunque acertadas, suenan a ecos de un pasado que repetidamente hemos ignorado.
En este escenario, no es sorprendente que nuestras universidades no figuren entre las mejores. No porque falte talento, sino porque la inversión en educación se percibe como un gasto y no como la semilla del futuro. En otros rincones de Europa, las instituciones educativas son faros de progreso e innovación, mientras que en España, lamentablemente, se han convertido en símbolos de oportunidades perdidas.
Pero a ti te repetían una y otra vez que tus impuestos iban para sanidad y educación. La pandemia por COVID-19 destapó más que nuestra vulnerabilidad ante un virus; expuso la fragilidad de un sistema de salud desfinanciado y una infraestructura educativa que no estaba preparada para el siglo XXI. Y aunque los focos de atención estuvieron brevemente sobre estos problemas, el interés se ha desvanecido en la neblina del debate político diario, más centrado en mantener el poder que en ejercerlo con responsabilidad. Pero tus impuestos van para sanidad y educación, recuérdalo.
Es irónico que mientras los jóvenes están listos para trabajar, para contribuir y para innovar, se les confina en un limbo de inacción forzada. Están siendo preparados para un futuro que ya no existe, en un país que lidera en indicadores de los que debería avergonzarse. Mientras tanto, la clase política parece dormida al volante, embriagada de retórica vacía y promesas que no se traducen en acciones tangibles.
Los informes y las estadísticas están claros. Pero, ¿Y si en lugar de números, viéramos historias? Historias de jóvenes que quieren trabajar pero no encuentran dónde, que desean estudiar pero se encuentran con obstáculos, que aspiran a ser parte activa de una sociedad que les da la espalda. La crisis de los jóvenes en España no es solo económica o educativa; es una crisis de visión, de liderazgo, de empatía. Y mientras la política se enrede en sí misma, seguirá siendo, lamentablemente, una crisis de futuro.